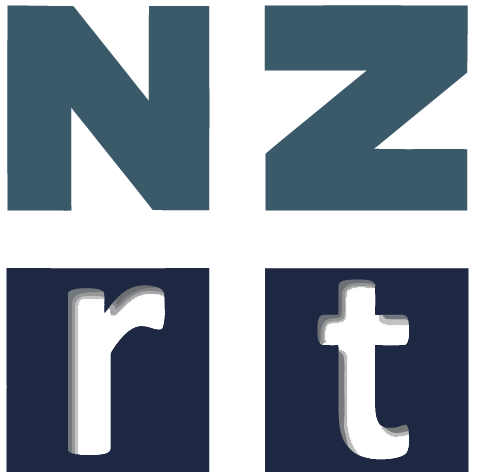Volvemos a estar ante unos versículos del evangelio que nos desbordan ¡pero nos gustan! Los personajes nos seducen y parece que anhelamos volverlo a escuchar, sin embargo quizá no hayamos profundizado en él debidamente, no hayamos sido capaces de preguntarnos qué es lo que –esos personajes- nos dice a cada uno en particular. Por eso, os invito a que este año, con nuestra realidad presente, con las circunstancias actuales que se nos van presentando… nos preguntemos:
• ¿Qué me quiere decir a mí, el Señor, con esta parábola?
• ¿Qué quiere enseñarme este año y en este momento concreto?
A mí este año, me gustaría detenerme más en las actitudes que en los hechos, me gustaría observar lo que alberga el interior de cada personaje, pues las verdaderas razones por las que se toma una decisión importante, se desarrollan en el interior de la persona, en lo más profundo de su ser.
Al hacerlo así, lo primero que observo, es que este relato está construido en forma de ida y vuelta; algo que coincide con la manera que tenemos de actuar en este momento de la historia. Los compromisos serios duran poco y asustan tanto, que raramente se suelen acoger, preferimos ir y venir de un sitio a otro, que instalarnos en el proyecto salvador que Dios ha pensado para cada uno de nosotros, pues es mucho más fácil quedarnos apegados a nuestras razones, que ceder a ellas. ¡Qué bueno sería, tomar en ese momento una dosis de humildad!
Pero claro, si se trata de volver, es porque antes nos hemos tenido que ir. ¿Y quién puede decir que no se ha ido nunca? ¡Nos hemos ido tantas veces!
Sin embargo no siempre nos hemos ido por el mismo motivo, ni todos nos vamos por la misma circunstancia, por lo que tampoco volvemos todos de la misma manera, pero lo realmente importante es volver.
Podemos comprobarlo en el mismo evangelio, el hijo pródigo vuelve arrepentido y desandando sus malos pasos; mientras los discípulos de Emaús hacen el camino de vuelta, decepcionados ¡hay tantas maneras de volver!
Pero llegamos a la gran enseñanza para todos existe la misma manera de ser esperados. El Padre en persona, sale a esperar a cada uno en particular, para recibirlos con los brazos abiertos.
Más, volvemos a la parábola. El relato comienza diciendo que el hijo menor “pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde” De todos es conocido este requerimiento del hijo, pero lo que quizá no nos hayamos parado a preguntarnos es: ¿qué le llevo a tomar esta decisión? ¿Qué había en la casa del Padre que a Él le desbordaba? ¿Qué sentía en su corazón?
Al detenernos simplemente, en la actitud que toma, podemos ver un hijo osado, atrevido, con modales que no son recomendables… lo que se vive de amor y ternura en la casa del Padre no puede soportarlo, la incoherencia de los que le rodean le repele y… poco a poco, su corazón se va endureciendo, la tristeza se va apoderando de él, su frialdad va llenando de vacío su interior, se siente asfixiado y aparecen las ganas de huir… No puede aguantar la mirada del Padre, ni sus caricias, ni su comportamiento…, tampoco le gusta la manera de vivir de los otros: su egoísmo, su orgullo, su presunción… se siente relegado, incomprendido, despreciado… A él le gusta deambular por el camino fácil, por lo que no cuesta, por lo que le hace pensar solamente en él… le gusta sobresalir y solamente vive para acumular riqueza y darse todos los gustos posibles… Él no ignora el daño que su actitud va a hacer a su padre, pero no es capaz de comprender que su padre quiere lo mejor para él y no le importa tomar la decisión equivocada.
Pero no tenemos que irnos tan lejos para detectar este comportamiento. Vemos con tristeza, que también se ha ido mucha gente de nuestras iglesias y aunque lo hayamos comentado, no hemos sido capaces de preguntarnos: ¿Qué buscaban en ellas que no encontraron? ¿Qué daños les produjo en el alma: nuestro egoísmo, nuestra indiferencia, nuestro comportamiento, nuestros ritos vacíos…? ¿Fuimos capaces de intentar llegar a su fondo, de detectar lo que se fundía en su corazón: su dolor, su sufrimiento, su necesidad de afecto…? ¿Qué daños se llevaron en su fondo? ¿Qué nos impidió el arrodillarnos para curar sus heridas?
Mas, ¡qué tristeza que nos resulte tan familiar esta manera de vivir del pródigo! No podemos obviar, que es esto mismo lo que le pasa hoy a nuestra sociedad. Quiere huir de la moralidad, de la exigencia, de la honradez, de la verdad, de la honestidad… Y para ello, lo primero que tiene que hacer es alejarse de la mirada del Padre. Así vemos como se han ido quitando las imágenes religiosas de nuestro ambiente. No hace mucho, en los lugares emblemáticos de nuestra actividad: en nuestra casa, en hospitales, colegios, en sitios oficiales… siempre había un Cristo presidiéndolos pero dañaba su presencia y -como el pródigo tiene la osadía de apartarse de su Padre- nosotros hemos tenido la osadía de quitarlo, de prescindir de Dios.
Lo que nadie dice es, que sin Dios la vida se vuelve un problema, que el ser humano termina perdido y que cuanto emprende acaba mal –como dice el Salmo-, porque al final lo queramos o no, todo lo habremos perdido, todo lo habremos malgastado… pues lo mismo que el pródigo malgasta la herencia, las personas sin Dios malgastan las fuerzas, los dones, las capacidades que Dios les ha dado… malgastan la vida.
Pero cuidado, cada uno somos responsables de nuestros actos y, aunque como el pródigo, sigamos huyendo y abandonando la casa del Padre -porque creamos que se nos pide demasiado, porque se nos pida un compromiso que no estemos dispuestos a aceptar, o porque lo que hoy prima sea el amarse a sí mismo sin pensar en los demás… lo queramos o no, tendremos que acatar los efectos de nuestros actos , pues nadie pagará las consecuencias por nosotros por muy allegados que sean; las pagaremos nosotros mismos.
Sin embargo vemos, que el pródigo no tarda mucho de experimentar otra clase de vacío. El vacío provocado por el hambre y es esta clase de vacío la que se convierte en el punto de partida en su deseo de volver a casa. Se da cuenta de que él que lo tenía todo, solamente desea comerse la comida de los cerdos (Lucas 15, 11 -16)
Y esta experiencia del hambre, es la que le da la fuerza suficiente para ponerse en pie y la humildad para volver. ¡Qué bueno sería que también nosotros tuviésemos la experiencia de sentir hambre de Dios! Sin embargo, vemos con dolor, que la gente se instala en su hundimiento y se queda metida en el socavón. Con lo fácil que le resultaría ser capaz de decir como el pródigo ¡me he equivocado! ¡He fallado! Pero lo reconozco.
Y el hijo vuelve en una disposición de humildad. “No merezco ser hijo tuyo…” “Trátame como a uno de tus jornaleros…” En su camino equivocado ha sido capaz de dejar entrar en su vida el gran don de la disponibilidad, no solamente se ha arrepentido, sino que además vuelve con la experiencia de la disponibilidad. Ya no viene exigiendo, viene pidiendo perdón.
Esta es la gran lección que nos está dando esta parábola. La tarea de saber arrepentirnos y pedir perdón. Porque si queremos vivir la misericordia de Dios, necesitamos transitar por el camino del arrepentirnos, sabiendo pedir perdón con humildad y disponibilidad.
Pero es necesario traer también a nuestra reflexión, a esa otra clase de hijos que, como el mayor de la parábola no pueden entender la generosidad del Padre y son incapaces de pensar en el perdón.
Son, esos hijos, que se han quedado en casa viviendo una fría honradez; teniendo una conducta virtuosa pero tan estrecha que los separa de todos; reducen la vida, de la casa del Padre, a una cuestión de reglas y prohibiciones, pero se quedan sentados cómodamente, sin ser capaces de dar un pasos por los demás
Y es que, el hijo mayor se ha quedado con el Padre, no porque lo ame sino porque le interesan sus bienes. Se queda, porque cree que le pertenecen esos bienes que el padre consiguió con su trabajo, ya que al parecer, él no había trabajado en su vida.
El hijo mayor se cree merecedor de todo, ha perdido el sentido de la gratuidad y es incapaz de ver que cuanto tiene es un regalo, porque el Padre no tiene ninguna obligación para con él. Que los bienes son del Padre y nadie puede venir a pedirle cuentas de cómo ha de usarlos.
Es aquí donde entramos nosotros, los que somos incapaces de ver, cuántas veces nos encontramos pendientes de lo que Dios perdona a los demás. Cuántas veces criticamos si una persona era de tal manera, de tal otra… y Dios la ha perdonado. Cuántas veces no entendemos que en la casa del Padre haya sitio para todos. Incluso nos permitimos criticar que haya un puesto privilegiado para el que vuelve arrepentido.
Pero el amor del Padre, está por encima de nuestra miserable conducta, hasta el punto de que es capaz de preparar un suntuoso banquete para celebrar la vuelta a casa del hijo.
Es asombroso que antes de que, el hijo, pruebe el cordero cebado y los manjares suculentos, tenga que probar el abrazo del Padre, su perdón, su acogida, sus signos: sandalias nuevas, anillo, el mejor traje… porque antes de saciar el hambre, el Padre se encarga de: hacernos recuperar la dignidad perdida y la condición de hijos. Antes de gozar de los alimentos, el Padre quiere que gocemos de la música y la fiesta, porque el Padre entiende como nadie, que lo primero que hay que sanar sea el interior de la persona.
Y sorprende comprobar, que la parábola del “hijo pródigo” nos sobrecoja o nos resulte tan atractiva, cuando este hecho se repite cada día, en cada Eucaristía celebrada y nosotros asistimos a ella sin haber percibido sus signos, sin dejar que el padre nos calce las sandalias, sin dejar que nos ponga el anillo y sin recibir el abrazo del Padre. Y… lo que es peor, que asistamos a cada Eucaristía, sin gozar de la música y la fiesta,
que es lo que da al corazón,
el contacto con la auténtica Vida.