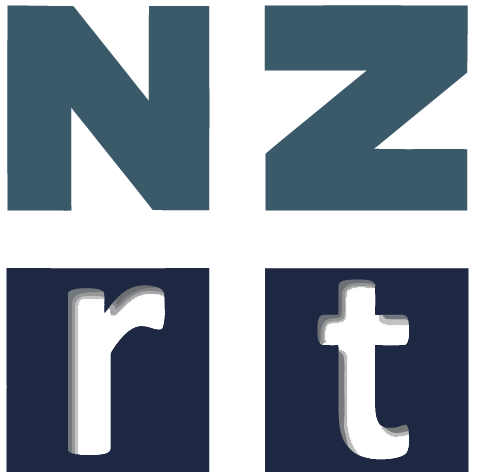Esta es la hora
en que rompe el Espíritu
el techo de la tierra,
y una lengua de fuego innumerable
purifica, renueva, enciende, alegra
las entrañas del mundo.(Liturgia de las horas)
He elegido estas estrofas, de la liturgia de las horas, para comenzar la reflexión, porque creo que no puede haber un comienzo mejor.
“Señor, rompe el techo de la tierra y purifícanos, renuévanos, enciéndenos… alegra las entrañas de este mundo cansado y desalentado”
Pues, lo que en realidad necesita el mundo de hoy: no son leyes, ni decretos, ni órdenes, ni mandatos… necesita un nuevo Pentecostés, necesita recibir de nuevo… la efusión del Espíritu Santo.
Y eso, precisamente eso, es lo que vamos a celebrar este domingo: La Fiesta de Pentecostés. Pero no vamos a celebrarla como un recuerdo que pasó, sino como un presente. Porque el Espíritu Santo, no llegó y se fue. El Espíritu Santo llega -momento a momento- a dinamizar y fortificar nuestros corazones, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras necesidades…
Aunque, por haber caído esta fiesta el último día de Mayo, seguiremos, una semana más, orando con María.
La verdad es que, cuando alguien se para a asimilar tantas virtudes como adornaban el alma de María, no puede desligarse del Magníficat ni puede dejar de lado, los versículos del evangelio que hablan de ella. Sin embargo, verla recibiendo el Espíritu –junto a los apóstoles- en Pentecostés, quizá se nos resulte un poco más sorpresivo.
Resulta fácil descubrir, a la Madre, en la Cueva de Belén, en las bodas de Caná o al pie de la Cruz; pero parece extraño encontrar -a la llena de dones y carismas- recibiendo los dones del Espíritu Santo –el día de Pentecostés- y sin embargo, nadie como ella fue capaz de recibirlos, de vivirlos y de experimentarlos con tanta profundidad. Por eso, me ha parecido que, la Fiesta de Pentecostés, sería un buen momento para volver a ofreceros uno de esos dones. Eligiendo para esta ocasión: El Don de Sabiduría.
Dice un autor que, el Don de la Sabiduría es el “buen gusto por las cosas de Dios” y me parece tan acertado que creo, que esa fue la clave por la que María pudo llenar de sentido todo lo que hacía.
Vuelvo a la realidad que nos acompaña. Me quedo en silencio. Veo que, todo lo que nos rodea carece de sentido. Las contradicciones entre lo que se dice y lo que se dijo; la impunidad con la que nos quitamos de encima lo que no nos gusta, el despotismo con que se habla, la falta de delicadeza hacía los que lo están pasando mal, la inmoralidad con la que nos gastamos el dinero que necesitaremos para seguir sobreviviendo…
Veo las imágenes de la televisión: la gente, -sobre todo jóvenes- incumpliendo las leyes; personas sin mascarilla, terrazas abarrotas sin guardar distancias… los dueños bloqueados, porque no pueden hacer nada y son los responsables y que, necesitan abrir para seguir viviendo… Es, realmente triste ver a donde hemos llegado. Pero no pensemos que esto es cosa de los demás, descubramos las veces que nosotros hacemos lo mismo. ¡Hay tantos que se han quitado “de encima”: responsabilidades! ¡Hay tantos padres “aparcados”! Y también hijos, y esposas, y maridos, y parejas… -que, incluso dan una apariencia perfecta ante los demás- Y… creo que al leer esto, nadie nos sentiremos capaces “de tirar la primera piedra” Entonces llega la gran pregunta: ¿Pero cómo hemos podido llegar a esto? Pues muy fácil. Hemos llegado a esto porque “hemos dejado de gustar las cosas de Dios” hemos dejado de vivir su evangelio, lo hemos sacado directamente, de nuestra vida…
Sin embargo, fijaos, María era capaz de gustar las cosas de Dios, de saborearlas, de saberlas mirar… porque usaba los ojos del corazón. De ahí que fuese capaz de agradar, de sufrir, de disfrutar, de discernir… realidades que son imprescindibles para nosotros, en este momento y que, sin embargo, no emergen por ningún lado, en el “tinglado” que nos hemos montado.
A María la marcaba el saber conjugar: la espontaneidad con Dios y la familiaridad con la gente. María, sabía –como nadie- llevar a su entorno la alegría y la confianza hechas vida. Y ahí estaba, poniendo en funcionamiento su sabiduría –aunque ni siquiera fuese consciente de ello-, allí estaba… dando siempre sabor: Buen Sabor.
¡Qué poco conocemos de todo esto, las personas que vivimos en la realidad actual!
Hoy, a pesar de toda la dureza que hemos vivido y estamos viviendo, queremos seguir pegados a la “sabiduría” que nos habíamos marcado: la que da prestigio y hace crecer la cuenta corriente; la que embota los sentidos y endurece el corazón. Parecía que estábamos cambiando pero, cuando hemos podido salir a la realidad, nos hemos dado cuenta de que seguimos siendo los mismos. Hoy, como antes, queremos cambiar:
- La Sabiduría: don de saber gustar; por la sabiduría del consumismo.
- La Sabiduría: don de disfrutar; por la del ruido que intoxica.
- La Sabiduría: don de respetar; por la de “subir” pisando a los demás.
- La Sabiduría: don de saber reposar; por la del mundo de las prisas.
¡Tanto que hablábamos en el tiempo del confinamiento! ¡Tanto que pensábamos hacer cuando terminase…! Pero, ya veis, seguimos queriendo hacer lo que nunca hacemos y llegar a donde nunca llegamos.
Realmente es una triste manera de vivir, pero desgraciadamente, parece que no hemos aprendido demasiado. Seguimos estando desconformes con la realidad que nos toca vivir y lejos de esforzarnos por cambiarla, buscamos cosas que nos ayuden a olvidar lo que hemos pasado.
Vamos a pararnos, en esta festividad de Pentecostés, -ubicada en el último día, del mes dedicado a la María- para observar cuál es nuestra realidad personal, pidiéndole con fuerza, al Espíritu Santo a través de ella, este valioso, Don de la Sabiduría.
Esa sabiduría escondida a los sabios de la tierra. Esa sabiduría que nos liberé de la indiferencia, de la falta de esperanza, de los prejuicios, del guardarnos los bienes para nosotros solos, de vivir para el tiempo… Esa sabiduría que nos lleve a gustar a Dios. Esa sabiduría… capaz de transformar nuestra vida haciéndonos capaces de compartir todos nuestros dones con los demás.
Esa Sabiduría, de la que nos dice el Papa Francisco, que consiste: en verlo todo, con los ojos de Dios.