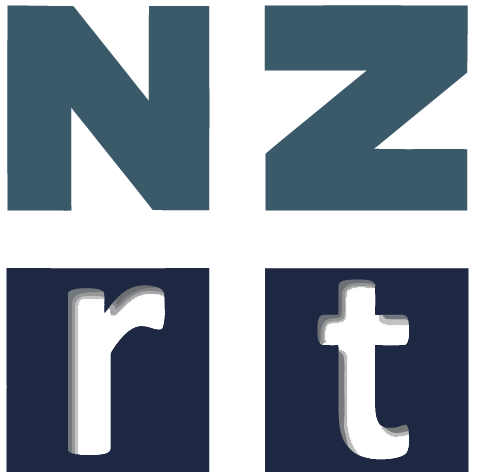Si la Pascua comienza mostrándonos la confirmación de los primeros testigos de la resurrección de Cristo, en esta segunda semana se nos invita a ampliar la mirada para fijarnos en los efectos que supuso -esta gran noticia- para los discípulos y cómo comenzaron la vida de resucitados, motivando desde su proceder, el que comenzaran a nacer los primeros cristianos.
De ahí, que me parezca realmente significativo que, esta segunda semana de Pascua dé comienzo con domingo de la Misericordia, asignación que nuestro querido S. Juan pablo II, le dio en el año 2000 al canonizar “a la mística religiosa polaca Faustina Kowalska”, pues fue durante la homilía cuando nombró oficialmente, al Segundo Domingo de Pascua, como “Domingo de la Divina Misericordia”
Y, Dios quiso que fuese, precisamente el 2 de abril de 2005, en la vigilia del Domingo de la Misericordia, a las 9:37 p.m. (hora de Roma) cuando Él murió.
Pero no termina todo ahí. También, el segundo domingo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, fue el elegido por el Papa Francisco para celebrar la ceremonia de canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II.
Por lo que no puede casual, que el Domingo de la Divina Misericordia, tenga una connotación muy especial para los que nos seguimos considerando discípulos de Jesús.
¡Qué realidad más admirable! Después de haberla conocido, ya nadie puede negar que estemos en una semana presidida por el amor, por ese amor que tanto necesita utilizar -en su apuesta- todo evangelizador.
Qué bueno sería por tanto, que, nos detuviésemos a observar que el poder del amor es el arma más grande y eficaz del mundo, y esa arma la poseemos todos. Aunque sea muy triste decir que nuestro mundo lo ignora.
Todos estamos sumergidos en esta sociedad, que baraja como esencial, de la mañana a la noche y por cualquier medio al que accedamos, que las diversas formas de poder: riqueza, fuerza, fortuna, autoridad… son lo más poderoso y substancial para nuestra vida, ofreciéndonoslo cómo un eficaz elixir que todo lo solucionará; pero nosotros sabemos que no es cierto, que el poder más grande, poderoso y eficaz, que reside en el universo es el poder del amor. El amor, que reside siempre, en nuestra capacidad de dar y darnos. ¿Cómo no va a entender esto un evangelizador que vive dándose a los demás?
Jesús, quiere reafirmarnos en esta realidad, lo mismo que lo hizo con los discípulos al mostrarles sus llagas.
“Jesús se apareció de nuevo en el cenáculo y dirigiéndose a Tomás le invitó a tocar sus llagas. Y entonces, aquel hombre sincero, acostumbrado a comprobar personalmente las cosas, se arrodilló delante de Jesús y dijo: «Señor mío y Dios mío» (Juan 20,28)
Y quizá esta, sea también una realidad que muchos evangelizadores quisiéramos sentir, la de tocar –como Tomás- las llagas de Jesús. Esas llagas que son un escándalo para los que no creen, pero la comprobación de la fe de los creyentes. Sin embargo, a veces huimos cuando vemos personas tan llagadas, porque nos da aprensión acercarnos a ellas. Nos da miedo acercarnos, tocarlas, acariciarlas. Queremos evangelizar, pero desde lo fácil, haciendo lo que nos gusta, lo que nos apetece… pero sin llegar a tocar las llagas que supuran dejando abatidos el cuerpo y el alma ¡yo no valgo para eso, nos decimos! Por eso, Cristo resucitado quiera mostrarnos hoy –de nuevo- las suyas, para que nos demos cuenta de que -en el cuerpo de Cristo resucitado- las llagas no desaparecen; permanecen, porque ellas son el signo permanente del amor de Dios por nosotros. Qué importante sería, por tanto, que en este momento fuésemos capaces de arrodillarnos –como Tomás- ante ellas, para decir desde el fondo de nuestro corazón ¡Tú eres mi Señor y mi Dios!
¡Qué lección tan grande para un evangelizador! Pues ¿quién es un evangelizador, sino la persona que está llamada a mirar de frente y con amor, las heridas de los hermanos? ¿Quién es un evangelizador, sino el que está llamado a curar a los heridos por este mundo cruel e inhumano, que sangra por todas las partes? Es por ello, por lo que os invito a mirar –en esta semana tan especial- las manos y los pies llagados de Cristo.
No volvamos los ojos. No nos justifiquemos. No digamos: ¡es que, a mí estás cosas…! “Soy muy mío” y eso de ver llagas… porque eso es una trampa. Las heridas de Jesús que producen muerte, no son hechos sin importancia, son las que conducen a la verdadera vida. Pues en el rostro deshecho de Cristo es donde se contemplan esas vidas segadas por la injusticia, por la miseria, por la marginación, por la indiferencia, esas vidas a las que debemos intentar llegar cada evangelizador.
Pero que no nos paralice el contemplar, tanta injusticia. Que no nos detenga en observar tanta desigualdad, tanto dolor, tanto sufrimiento… Porque cuando Jesús resucita:
- La tiniebla pierde su rigor.
- El bien triunfa sobre el mal.
- Todo se recrea de nuevo.
- Todo recupera la luz primera.
- Y aparece el destello de la bondad divina que alberga todo cuanto existe.
Porque… cuando Jesús resucita:
- El pecado ya no es irreparable.
- Aparece ante nosotros, la oportunidad de renacer.
- Podemos comenzar de nuevo.
- Y, desde ese momento, la gracia sobrepasa cualquier adversidad.
Qué importante sería que, ahora, después de todo esto que hemos reflexionado, hiciésemos un rato de oración en silencio para preguntarnos ante el Señor:
- ¿Qué rostros –distorsionados- desfilan, en este momento, por mi mente?
- ¿Cómo me siento al encontrarme ante ellos?
- ¿Qué heridas me acusan?
- ¿Qué alegrías quito a los míos, a los que comparten mi vida?
- ¿Qué heridas produzco a los demás con mi indiferencia?