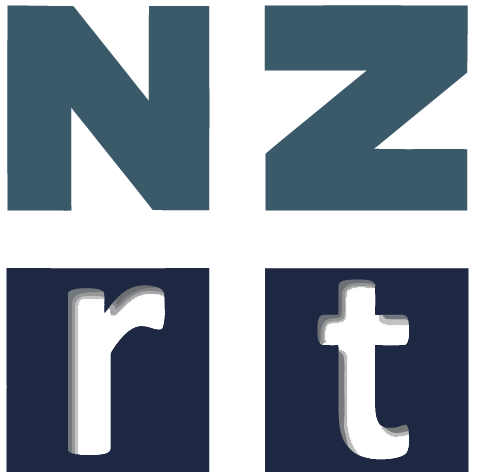Este año el calendario se va encargando se asignarnos los temas a tratar. Pues, si hoy es el día de difuntos, parece que resulta imposible pasarlo por alto sin detenernos en él. Porque, ¿quiénes de los que vais a acercaros al tema no lleva a seres muy queridos en el corazón?
Sin embargo estamos todos al tanto, de que en el mundo de hoy estorba la muerte y estorba tanto, que queremos borrarla de la manera que sea. Vemos de modo reiterativo, que en este momento de la historia, a nuestros muertos se les maquilla -de manera sorprendente- para que no impacten al personal. A los jóvenes no se les deja que los vean para que no se traumaticen, se les incinera para que dejen de molestar, pues es costoso tener que estar pendientes de ir al cementerio… y, en el funeral, -si es que lo hay, -aunque gracias a Dios todavía son frecuentes- no se habla de la realidad de la muerte para no herir la sensibilidad de los asistentes. Más, con tanto aderezo, vemos que estamos perdiendo el verdadero sentido de la situación más cierta que tenemos: la muerte.
Sin embargo, las circunstancias nos dicen, que la muerte convive con nosotros. Y, aunque es verdad que la existencia humana es algo insondable, inexplicable y misteriosa, no por eso deja de mostrarnos su realidad.
Pero para morir, antes hay que nacer y hay que vivir, aunque lamentablemente, la gente de hoy haya equivocado lo que eso significa.
De ahí la necesidad de anunciar, que el ser humano es un ser para la vida, para la verdadera Vida. Siendo conscientes de que esta realidad es una tarea -eclesial y evangelizadora- apremiante, sobre todo ahora, cuando la visión de la muerte está plagada de indiferencia, desconfianza y recelo.
Los cristianos no podemos permitir que la resurrección de Cristo y con ella la nuestra –la de toda la humanidad- se desdibuje. La vida no es un absurdo ni una utopía, la vida tiene un sentido –un sentido profundo- no hemos sido creados para la nada, hemos sido creados desde el amor y para el amor; por tanto para Dios, para el Dios de la Vida. Este es el misterio de nuestra fe y la referencia gozosa y esperanzadora de que un día dejaremos esta carne mortal para pasar a la eterna.
Por lo que conviene recordar que, enterrar a los muertos y rezar por vivos y difuntos son dos obras de misericordia que siguen vigentes. El Papa no dejó de recordárnoslas en el año de la Misericordia.
Por eso, este día de difuntos es una ocasión propicia para pensar serenamente en que, el tema de la muerte es una realidad que nos interesa y nos afecta a todos. Y es verdad que, aunque hoy se trate de convertir el hecho de la muerte en una especie de quimera, la persona –aunque sea de forma inconsciente- busca algo en lo que esperar, pues en lo profundo de su ser detecta que está creada para la inmortalidad.
Me impactó leer la frase que, el Cardenal Spidik, dijo en el momento de morir:”Durante toda la vida he buscado el rostro de Jesús y ahora estoy feliz y sereno porque me voy a verlo”
¡Qué fantástico sería que todos pudiésemos decir esas palabras a la hora de la muerte! Seguro que pudo expresarlo así, porque había grabado en su alma las palabras del evangelio de Juan 17, “Padre, quiero que los que Tú me has dado, estén conmigo allá donde yo esté”
Jesús no habla de oídas. Jesús se hizo hombre como nosotros -semejante a sus hermanos- entró en nuestra vida y en nuestra historia y Jesús murió con la muerte más ignominiosa que conocemos. Pero el sepulcro era un sitio provisional, el autor de la vida no podía quedar sepultado en él; Jesús resucita para que también nosotros pudiésemos resucitar. Por eso es, por lo que Él puede decir con fuerza. “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá” Pero ¿De verdad creemos esto?
Hemos llegado a una conclusión, para evangelizar la realidad de la muerte, es necesario evangelizar la realidad de la vida. Así nos lo pide el Papa Francisco.
Más, no puedo concluir el tema sin que aparezca María, la Madre. Ella es la portadora de esperanza, la que engrandece nuestra fe en la vida eterna, la que recogió –los despojos de su Hijo- en su seno maternal y la que le vio Resucitado al estallar alba.
Planteémonos en serio todo esto que nos afecta de forma tan directa. No banalicemos algo de tanta trascendencia. Evangelicemos la muerte desde la vida, en ello está en juego la Vida, la verdadera Vida y eso nos atañe de verdad. Pensemos que morir significa haber vivido. Y aceptar la vida es aceptar la muerte. Vivamos agradecidos porque Dios nos la regaló. S. Francisco de Asís, el gran amante de la vida, hablaba con cariño de la hermana muerte y esto a todos nos resulta entrañable.
No vivamos inquietos pensando lo qué allí encontraremos o pensando que no encontraremos nada. La Palabra de Dios nos lo dice así de claro:
“Ni ojo vio, ni oído oyó, ni criatura alguna puede suponer lo que Dios tiene preparado para los que le aman” (1 Corintios 2, 9 – 10)
Por eso, aunque lloremos a los que se han ido, que nada nos ponga tristes. En el lugar que Dios nos tiene preparado no se admiten las tristezas, ni el dolor, ni las lágrimas… No pidamos cuentas a Dios por esas muertes inesperadas, sorpresivas y duras; por las muertes de niños, de personas jóvenes… nadie puede entrar en la mente de Dios, ni reprocharle su manera de proceder.
Dejemos los pensamientos negativos, esos que nos inquietan y nos dañan. Quedémonos en silencio hasta que seamos capaces de decir al Señor: ¡Que se haga tu voluntad Señor! Tú, me hiciste un día un magnífico regalo, pero sabía que te pertenecía a Ti
Recordemos solamente el amor que nos dimos. Y escuchemos como ese ser querido nos dice, desde la distancia:
Siempre estaré a vuestro lado. Os amo. No perdáis el tiempo preparando el equipaje, aquí solamente se trae lo que se ha sembrado en la tierra, lo que compartimos con los demás y las marcas que dejaron nuestras huellas. Porque, como escribió Tagore:
La muerte, no es apagar la Luz,
es… apagar la lámpara
porque ha llegado el alba.